En el siglo XIX causaron polémica ciertas pinturas (indisimuladamente inspiradas en fotografías) en las que se representaban interiores deformados por lentes con un ángulo óptico mayor que el de la visión humana. Hoy no nos extrañan las fotografías de cualquier portal inmobiliario que nos muestran interiores de un piso en venta en el que no parece haber ni una sola línea recta.
Es oportuno recordar la clásica analogía (más metafórica que propiamente científica) entre la ‘visión’ de la cámara fotográfica y la del ojo humano, paralela a la también histórica analogía entre el aparato fotográfico y la cámara como habitación cerrada, unidas por algo más que la etimología: algunas cámaras oscuras, precursoras de la tecnología fotográfica, fueron literalmente habitaciones, y no es casual que los avances en la perspectiva cónica hasta su sistematización se diesen principalmente en (dentro de) representaciones arquitectónicas, con el frecuente subrayado geométrico de los suelos ajedrezados. En la kamra-e-faoree tradicional afgana (cámara instantánea de cajón empleada en aquel país para la fotografía ambulante), su interior es además un cuarto oscuro en miniatura, literalmente. Podemos imaginar este arcaico aparato fotográfico como una caja negra en la que entra la luz y de la que sale la imagen fotográfica, habitualmente imperfecta, pero desde luego icónica, tal vez demasiado.
Aquí llegamos a un punto delicado. Sería, por decirlo de algún modo, una cuestión de teología elemental: ¿Cómo puede adjetivarse el nombre de un aparato fotográfico a partir del nombre de un país que se proclama república islámica?. Puedo entender que el católico e iconófilo renacimiento italiano diese lugar a la perspectiva como forma de representación (visual y simbólica), pero me resulta desconcertante esta cierta excepción a la iconoclasia islámica que supone la cámara afgana.
La aceptación o la prohibición religiosa de las imágenes es una cuestión aún grave (recordemos los atentados Charlie Hebdo), que afecta de algún modo al libro de Abd. Lo que en él se nos presenta es una galería de retratos fotográficos, con diversos encuadres, pero siempre frontales y sobrios. No hay representaciones de mujeres. Por supuesto, tampoco representaciones de figuras sagradas (en esto la iconoclasia siempre ha tenido el diagnóstico más riguroso acerca de las limitaciones de la fotografía), pero el caso es que la cámara afgana produce imágenes icónicas.
Antes de escribir estas líneas he especulado con la posibilidad de que la existencia en Afganistán de practicantes del Zoroastrismo (con su muy fotográfica doctrina sobre la lucha entre la luz y las tinieblas) pudo tener alguna influencia en la práctica fotográfica local que Abd adopta. Sea o no el caso, cualquier actividad que un extranjero realice en aquel país debe comportar un riesgo, mayor si esa actividad es la toma de fotografías y tal vez demasiado si se realizan con un pesado armatoste de madera anclado a un trípode… pero tal vez sea, de forma paradójica, ese mismo armatoste el que haya facilitado el acercamiento a los retratados. Aparecer por allí con la última reflex digital podría resultar violento para alguna de las dos partes (incluso físicamente violento), de modo que parece preferible el uso de una cámara familiar en aquel contexto.
¿Hay en esta forma de acercamiento cierta empatía o algo de retórica?, ¿se busca el conocimiento mutuo o el disimulo de la distancia que se mantiene? Me pregunto aquí por el grado de distanciamiento del fotógrafo, pero también del nuestro, y recuerdo las fotografías que Irving Penn hizo a nativos de Papúa Nueva Guinea, delante del mismo fondo neutro que empleaba en Estados Unidos para un biker o una modelo. Todos los retratos del libro de Abd fueron tomados delante de una tela negra. ¿Supone esto una descontextualización más o menos deliberada, una forma de separar el retrato de un contexto en absoluto inocuo y que incluso podemos intuir como terrible?, ¿tiene esta estrategia de representación un sesgo colonial o lo tienen estas preguntas?, ¿no estaremos exigiendo decoración discursiva para unas fotografías a las que no pondríamos pegas si retratasen a nuestros vecinos?
Sin poder zanjar la cuestión, constatemos que la dignidad de los afganos retratados por Rodrigo Abd parece preservada (en fotografía, la distancia suele implicar más respeto que la cercanía), mientras que la sensación de fuera de contexto más fuerte que nos causa la contemplación de estas fotografías parece residir en la propia técnica: ella genera un fuera de contexto que es también un fuera del tiempo familiar. La cámara afgana es una cámara lenta. Alarga el tiempo de relación con el retratado (en esto sí se genera familiaridad), pero también el tiempo de exposición del material fotosensible, introduciendo la extrañeza de esa duración que se siente contenida en la imagen, aunque no se sepa cómo fue realizada. También otro tiempo se nos hace extraño: bien por la técnica o bien por la lejanía geográfica y cultural, intuimos pero difícilmente valoramos con precisión las edades de los retratados. Pasando de la extrañeza del tiempo a la extrañeza del espacio (de la representación), se nos hace evidente la irregularidad de los encuadres, a veces muy descentrados, que bailan y varían sin patrón apreciable, pero que marcan un ritmo a lo largo de la sencilla estructura de libro: tres partes, la inicial y final con una única fotografía en cada página impar, mientras que en la parte central las imágenes de formatos más estrechos (retratos de plano medio o cuerpo entero) giran 90º para ocupar la doble página.
En todos los retratos tenemos la impresión de una técnica balbuciente (era el primer trabajo de Abd con una cámara afgana), pero el resultado nos atrapa en mayor grado que si la técnica estuviese más controlada (véanse trabajos posteriores del mismo autor, realizados con cámaras similares). Los descentramientos, la textura, la veladura que parece cubrir cada imagen de forma irregular… son claves de una atmósfera y una presencia en la que la tecnología (aunque primitiva) ha sido determinante, pero en un sentido totalmente distinto al del virtuosismo. No podemos emplear aquí el relato que presenta al fotógrafo como un autor que se expresa a través de un uso magistral de la técnica, ocurre más bien al contrario (y afortunadamente) que la autoría parece desaparecer tras las imágenes sin pulir (y nunca impolutas) que salen de un cajón de madera que hace las veces de cámara y laboratorio. Que el uso de ese cajón sea la principal motivación del libro no lo convierte en un catálogo formalista, al contrario, le da un sentido unitario, salvando la dificultad de armar un libro con retratos. La falta de una narración secuencial queda superada por un cierto misterio común que cada imagen transmite y que todas comparten.
Hagamos para cerrar una última observación que conecta los retratos realizados por Abd con la citada perspectiva renacentista y su relación con las cámaras (arquitectónicas o fotográficas): en el fondo de la habitación de los Arnolfini pintada por Jan van Eyck (posiblemente con la ayuda de una cámara oscura) puede verse un espejo circular que refleja toda la escena, otro símbolo del ojo que la contempla (el del pintor, y el nuestro). A pesar de lo tosco de las fotografías de Rodrigo Abd, en los ojos de alguno de los retratados aún se intuye el reflejo de la cámara afgana a la que miraron, y que ahora nos mira desde las páginas del libro.
Fuente: LISTA, Enrique, “La cámara lenta”, LUR, 28 de abril de 2020, https://e-lur.net/biblioteca/la-camara-afgana
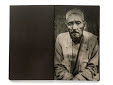
Comentarios
Publicar un comentario